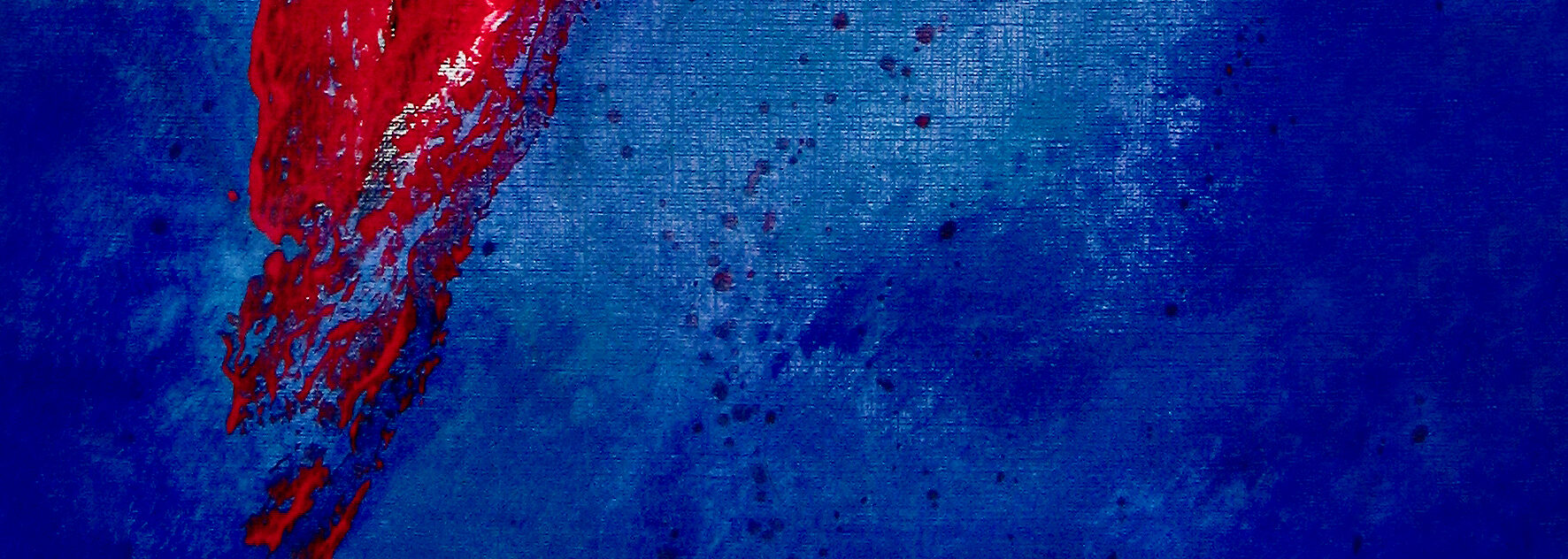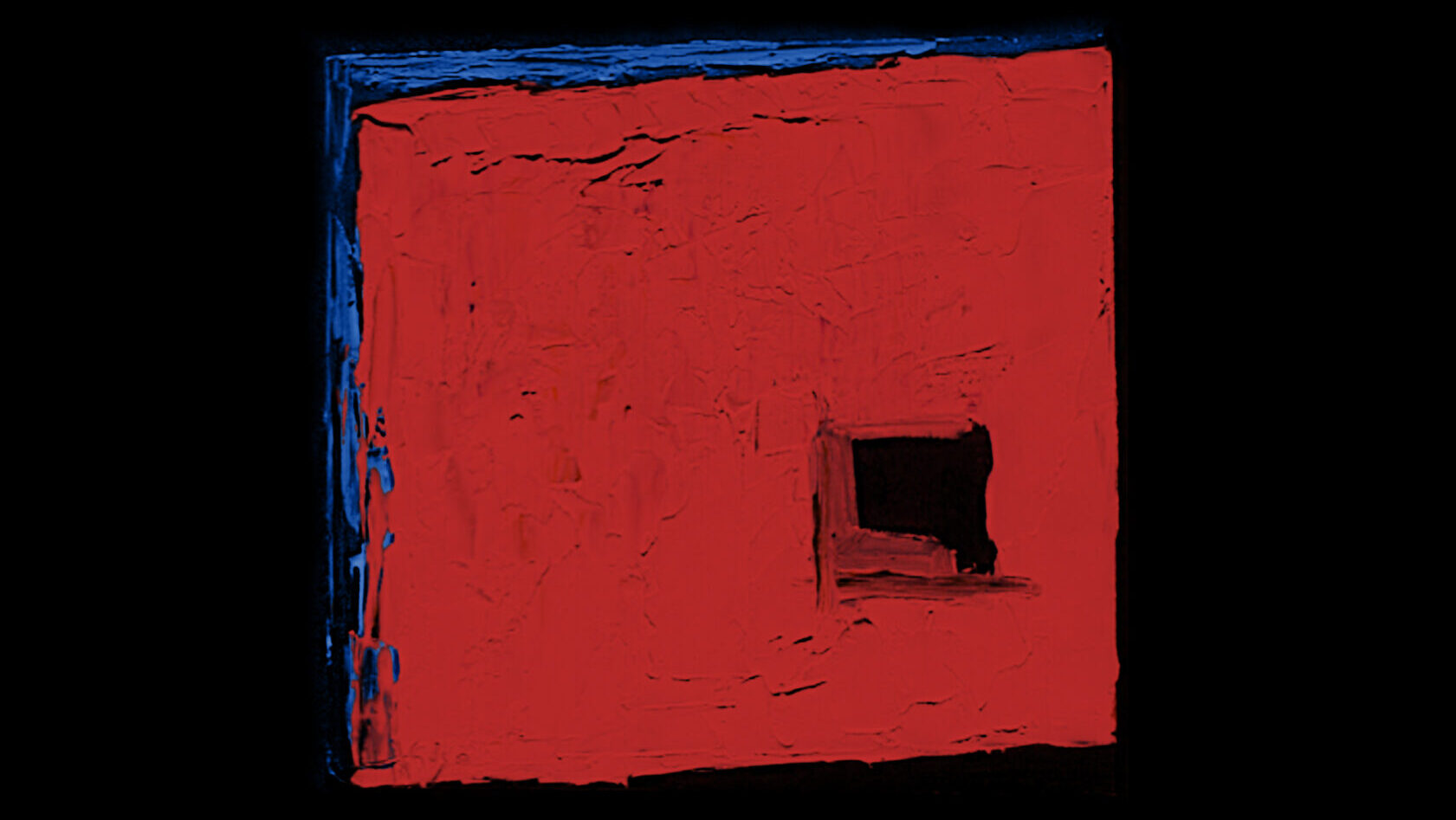Antes de empezar
La quiere solo para él. No desea compartirla con nadie. Cualquiera que intente entrometerse será considerado un intruso. Y tendrá consecuencias. Hoy ella se casa. Unos la miran, la mayoría la desean, solo uno la ama. Mauro cree que su madre está guapísima: más elegante, carismática y bella que nunca. No viste de blanco sino de beige. No lleva velo ni tampoco sombrero, ni tan siquiera un tocado. Toda su belleza al descubierto.
En el juzgado los invitados están atentos al sí quiero. Son una pareja algo mayor a las habituales. Son segundas nupcias para ambos. Hay descendientes presentes. Uno por contrayente.
La madre de Mauro fue modelo de un cotizado pintor y padre biológico de su único hijo. Joven, hermosa y de formas perfectas. Estudiosa, resuelta y alegre. Y enamorada. La perfecta esposa para un genio, para un artista de renombre. Apenas diecinueve años y embarazada de Mauro el día de su boda. Cuarenta y dos años en esta. Las trompas ligadas. Ya no es modelo. Aquello fue para ganar un dinero extra y pagarse los estudios. Ahora es profesora de Lengua y Literatura Española en un colegio elitista de Madrid. Viuda del pintor desde hace cuatro años, hoy se ha vuelto a casar. El novio es el rector de la institución en la que ambos trabajan.
Esta historia empezó hace veintitrés años, en el estudio.
Capítulo 1
Elvira notó que Oriol había dejado de mirarla como pintor para mirarla como hombre. Fue un instante. Un cruce de miradas y lo supo. Ya nada sería igual entre ellos.
El artista la eligió por su elegancia natural. Siempre componía posturas atractivas sin necesidad de que el pintor le indicase demasiado, un simple gesto bastaba. Ella lo intuía con muy poco. Esa inteligencia tan intuitiva, sin necesidad de palabras, lo conquistó. No hablaban mucho, pero cuando lo hacían, la cálida voz, de hablar pausado y perfecta dicción de Elvira, lo tenía cautivado.
Durante aquella sesión él le había pedido una nueva pose. Provocadora a todas luces. Completamente desnuda. De frente, recostada en un sillón de terciopelo rojo cardenal, con un pie que acariciaba el suelo y el otro colgando sobre uno de los reposabrazos. Abierta de piernas, por fuerza. Hasta entonces las posturas que le había pedido durante las sesiones anteriores, siete con esta, habían sido siempre medio cubierta, de espaldas, de escorzo o tumbada con las piernas encogidas y abrazándolas. Nunca abiertas, nunca de frente. El pintor comenzó a realizar comentarios sobre su cuerpo y siguió con más peticiones.
—No te depiles el pubis. Déjatelo así.
Elvira asintió sin moverse apenas.
—Ni las axilas. Déjatelas crecer de nuevo.
La petición extrañó a la modelo. Enarcó las cejas. El pintor apartó la vista del lienzo para encontrar los ojos de ella.
—La depilación es una moda reciente. Yo quiero que mis
obras sean atemporales. Te quiero tal cual. Sin retocar. ¿De acuerdo?
Asintió de nuevo Elvira. No pudo reprimir una sonrisa.
—Así, así. Sonríe, pero no tan dulce. Más malilla. Trata de darme una expresión más…, más buscona. Como si me invitaras a follarte.
A la modelo se le borró la sonrisa, no se esperaba un comentario de ese calibre. Trató de recomponerse por la petición. Se removió un poco en el sillón para volverse a poner como estaba al principio. Bajó la cabeza, se concentró y cuando la levantó su expresión era más procaz, si cabe, que la pose adoptada. Sus labios, humedecidos gracias a un veloz lamido, se habían despegado ligeramente. Conformó una sonrisa impúdica. La acompañaba de una mirada intensa. Anfitriona. De aquí estoy, esperándote.
Así lo interpretó Oriol.
Limpió el pincel mecánicamente. Lo dejó junto a la paleta. Se limpió las manos sin dejar de mirarla. Se acercó, la abrazó y besó. Sin pedir permiso, lo dio por concedido: por la mirada proyectada por aquellos intensos ojos verdes y por la apertura de aquella sugerente boca. Se dio por invitado. Pero Elvira decidió que no habría barra libre de momento. Aceptó el beso, pero no hizo nada por desnudarlo ni atraerlo hacia su cuerpo. Al contrario, lo separó con delicadeza interponiendo sus brazos ante la segunda andana de besos. Luchaba contra sus hormonas, que le pedían aceptarlo y participar activamente en el juego sexual con su admirado pintor. Sus neuronas, por el contrario, le aconsejaban mantener la distancia. Fijar la relación en lo puramente profesional. Sí, pero no. No, pero sí. Las hormonas, finalmente, se impusieron en su decisión ante la perseverancia de Oriol.
Elvira cejó en su defensa y se lo quedó mirando. Lo observaba embelesada mientras él se despojaba de su mono de trabajo. No lo ayudó, ni se precipitó sobre él. Lo vio venir en posición de entrar a matar, ella, lejos de agachar el testuz, permitió la estocada. De golpe su admirado pintor ya no la intimidaba, al contrario lo deseaba. Totalmente excitada, se dejó hacer mientras lo acariciaba primero y lo atenazaba después. Liberada y desinhibida. Sin precaución. Al natural. Como era ella. Irresponsable, como era él.
La pintase o no, Oriol y Elvira tuvieron muchos más encuentros sexuales. Prácticamente cada día durante dos meses. Elvira descubrió el placer que su propio cuerpo podía proporcionarle y el gozo añadido de compartirlo con un hombre tan bien esculpido y dotado como Oriol. Ella apenas tenía diecinueve años. Él rozaba los veintisiete, pero parecía mayor, mucho más experimentado en el intercambio sexual, muy varonil, seguro y dominador. El pintor le resultaba muy atractivo. Sus amplias espaldas, el torso musculado, los fuertes brazos y expertas manos la atraían sin remedio. La dureza del rostro de Oriol: los grandes y fuertes pómulos, la recia quijada, la cerrada barba y aquellos grandes ojos negros que parecían ver lo más profundo de ella. Intimidatorios. Tan oscuros como su ensortijado e indomable pelo. Todo en él rezumaba masculinidad y testosterona. Elvira lo encontraba sumamente atractivo y enseguida se enamoró. Él también quedó prendado de aquel cuerpo hermoso, perfecto y joven. El amor no era su fuerte, aun así, sintió bastante afecto y atracción, más allá de lo meramente sexual, por Elvira. Estaba bien con ella. En esos primeros meses de relación, sin embargo, únicamente salieron tres veces a otro lugar distinto de aquel diminuto estudio. No se podía considerar una relación de pareja habitual. La modelo le siguió cobrando por posar, como el primer día.
Tras la segunda falta visitó al ginecólogo de su hermana mayor. Estaba embarazada de diez semanas. Lo hablaron. Consideraron el aborto. En un principio, decidieron que eran demasiado jóvenes para ser padres. Fue un falso acuerdo. Elvira tenía miedo a la interrupción quirúrgica. Por otra parte, quería vivir deprisa. Ser madre ya, tanto como si él quería como si no. Lo volvieron a discutir. Un deseo infantil. Una ensoñación. Jugar con muñecas otra vez. Invitaba a Oriol a elegir nombres, aun sin conocer el sexo del feto. Él aceptaba el juego a regañadientes. No quería tener un hijo y menos en aquel momento en el que sus cuadros comenzaban a venderse. Le faltaba un buen marchante, un galerista que entendiera su obra y lo lanzase. En eso estaba concentrado. En hacerse un hueco en el difícil mundo del arte. Un niño era un obstáculo para sus planes. Sin embargo, cada día estaba más fascinado por Elvira. Su belleza le resultaba subyugante. Su activa participación en los juegos sexuales lo tenían sometido. Su lozanía, simpatía y ganas de vivir eran contagiosas. Poco a poco Oriol cayó en las redes de la modelo, ahora su pareja oficial. Lo era desde el día que decidieron que ella no le cobraría más y acordaran que se vendría a vivir con él en su pequeño apartamento y estudio
Elvira se convenció en tener aquella criatura, sobre todo cuando en la tercera visita al ginecólogo, ya de veintiuna semanas, le dijeron que estaba en cinta de un varón. Le quedaba una semana de plazo para abortar legalmente, y solo si alegaba un supuesto que no se daba en su caso. La suerte estaba echada. Sería madre. Lo que ella deseaba. Resolvió seguir estudiando su carrera a distancia. No se veía yendo a clase embarazada. Pero el niño lo iba a tener, quisiera su padre biológico o no. Estaba decidida. Lo discutieron.
—Voy a tener el niño.
—Ya lo has decidido. Tú solita. ¿Yo no cuento?
—Bueno, es mi cuerpo. Yo decido.
—Desde luego, pero yo también tengo algo que decir ¿no?
Elvira buscaba dónde sentarse. La chaiselongue estaba llena de cojines, mantas y unas cajas que no había visto antes. Oriol estaba sentado sobre el taburete que utilizaban las modelos. Sólo quedaba la cama, deshecha, a unos pasos. Se decidió por el lecho. Estiró las sábanas y se sentó.
—Claro que cuentas, por eso te lo comento.
—No, no me lo estás comentando. Me estás anunciando tu decisión.
—Ya te he dicho que decidía yo.
—Sí, pero vivimos juntos. Y resulta que a mí no me viene bien ahora tener un niño. Tengo otras preocupaciones, ¿entiendes?
—Ah, sí. Tu carrera pictórica. Ya me lo sé. Cien por cien de concentración. No molestar. No entres, no salgas, no hagas ruido. Calla, silencio…
—Pues sí. Eso. No molestar. No distraerme. No puedo soportar los llantos de un bebé. Me desconcentran.
—Si llora lo sacaré de paseo. No te molestará, podrás pintar todo lo que quieras.
Oriol se levantó del taburete y fue a sentarse junto a ella. Le cogió las dos manos.
—¿Te crees que no lloran por la noche? Eres una cría. No sabes lo que te espera. Lo que nos espera.
—Me alegra que te incluyas.
—Qué remedio. Te veo muy decidida y no soy un cabrón. Soy el padre. Tengo una responsabilidad, creo. Ahora bien, Elvira, ya te lo advierto: no pienso ocuparme del niño. No voy a cambiar ni un pañal, ni lo voy a bañar, ni acunar. Si llora, será cosa tuya. Yo tengo que dormir bien para pintar bien. Necesito descansar. El descanso es fundamental para la inspiración.
—Qué morro tienes. Di que no te apetece o que no sabes ni quieres aprender, pero no me digas que necesitas descanso para inspirarte. A ti te inspiro yo, ¿o no?
Lo rodeó con los brazos y lo besó. Súbitamente Elvira despegó los labios.
—¿Te vas a casar conmigo, también?
—Oye, paso a paso, ¿vale? Sin agobios. De momento vamos a echar un polvo.
Elvira aprendió a cocinar y se encargó de todas las tareas domésticas. Tenía terminantemente prohibido tocar nada de la parte dedicada a la pintura. No podía mover un lienzo de sitio, aunque molestase en el camino hacia la cocina o el baño. Su contribución a la economía familiar se circunscribía a posar, a cocinar y fregar. Todo gratis. Incluso aprendió a planchar, para ella, porque a Oriol no le importaba llevar la ropa arrugada, porque, aseguraba, la arruga iba más con su imagen de pintor bohemio. Ella asumía que aquello eran cosas de artistas y lo dejaba estar.
A medida que el embarazo resultaba más obvio y la tripa crecía, las ganas de encuentros sexuales por parte de Elvira aumentaron. Sus hormonas estaban desatadas. Sus demandas y acoso incluso resultaron agobiantes para su pareja. Elvira estaba de siete meses. Oriol consideró que era su deber reconocer el fruto de sus encuentros. Se consideró culpable del embarazo. Se casaron dos meses antes del parto. Muy pocos invitados. Familia estrecha y nadie más. En total no más de una docena de personas en el juzgado. Menos aún en el convite: los padres de él se volvieron a Barcelona en el tren de las cuatro.
Oriol realizó una serie de pinturas siguiendo el embarazo, una por mes. Al octavo mes dejó de pintarla y de acostarse con ella. Ya no le atraía como antes. Se estaban convirtiendo en un matrimonio como muchos otros. Contrató a otras modelos, igualmente jóvenes y bellas, si bien Elvira siempre les encontraba algún defecto: poco pecho, demasiado pecho, bajita, escuálida, gordita, culona o lánguida. Y se lo decía a su compañero, que asentía sin demasiada convicción y seguía a lo suyo. A pintarlas y acostarse con las que consentían en cuanto Elvira estaba fuera. Las ausencias de ella eran cada vez más frecuentes: en el médico, con su hermana, mirando carritos, cunas o eligiendo ropa para Mauro. Ella eligió el nombre tras innumerables sesiones de búsqueda en el santoral y explorando el significado en Internet. Oriol, una vez más, pasó. Únicamente se interesó por la acepción cuando nació. No entendió mucho la elección, ni la razón. No compartía el razonamiento de su pareja. Lo encontró muy rebuscado, tanto el nombre como el significado.
—Yo no soy moro ni lo parezco.
Oriol lo inscribió en el Registro con el nombre de Mauro Mauri Girò Mendoza. Una inscripción rebatida por el funcionario por tratarse del mismo nombre de pila en dos lenguas diferentes. Oriol Girò, catalán afincado en Madrid buscaba hacer carrera en la capital, que creyó mucho más pujante, más abierta e internacional que su Barcelona natal. Oriol no había dejado de sentir su sangre catalana y sus tradiciones. Él lo llamaría Mauri, aunque estuviesen en Madrid. Cosas de catalanes, respondía siempre Elvira, cuando alguien disimuladamente le preguntaba por esa extravagancia.
Alice Patterson, una de las galeristas más pujantes de España, con galerías en Madrid, Nueva York, Berlín y Singapur, se fijó en Oriol y en su pintura.
—Creo que tu obra es muy original. Romperemos el mercado. Ya verás.
—¿Tú crees, Alice?
—Absolutamente. Déjalo en mis manos.
La galerista le tendió la mano a modo de pacto adicional al contrato que iban a firmar a continuación. El pintor alcanzó la otra y elevó ambas manos hasta sus labios para besarlas.
—En ellas te confío mi obra y mis ambiciones. No me defraudes, por favor.
Alice se limitó a sonreír y asentir.
La obra de Oriol comenzó a venderse de verdad, lo que les permitió mudarse a un pequeño chalé en la sierra madrileña. Buena luz, naturaleza, vida tranquila. Ideal para el pintor, ideal para que Mauro creciera respirando aire puro.
Ideal para Elvira. Una cocina espaciosa para su, cada vez más avanzada y exitosa, carrera como cocinera online. Le gustaba experimentar con platillos tradicionales y convertirlos en fusiones, nuevos desarrollos, nuevas mezclas. Algunas desastrosas, que rápidamente desechaba, y otras maravillosas que subía a su canal de YouTube, con excelente acogida y comentarios. En la paz serrana también consiguió centrarse en sus estudios a distancia y terminar la carrera.
Cuando Mauro cumplió tres años, el canal de cocina de Elvira tenía más de mil seguidores. Pensó en monetizarlo. Necesitaría más suscriptores, al menos el doble o el triple. Se le ocurrió especializarse en niños. En recetas divertidas para que los niños apreciaran la comida y no se aburrieran. De elaboración sencilla para las madres, platos que fueran bien aceptados por los exigentes bajitos sentados a la mesa. No solo explicaría los platos, también contaría las experiencias con su hijo. Lo bien que comía, cómo jugaba, lo que le iba bien para los dientes, para reducir los gases y dormir como los ángeles. El banco de pruebas sería su propia cocina y el exigente jurado, su retoño. Dicho y hecho. Daba muy bien en cámara. Su voz y dicción enamoraban. Y su belleza estaba acorde con la calidad y originalidad de sus recetas y consejos de madre. En un año duplicó sus suscriptores. Dos anunciantes la contactaron y firmaron un acuerdo de colaboración. Un productor de verduras congeladas y otro de caldos fueron sus nuevos jefes. Esa nueva fuente de ingresos le otorgó cierta independencia monetaria, pero sobre todo le demostró a su marido, que servía para algo más que abrirse de piernas, darle la teta a su hijo, limpiar la casa y posar de vez en cuando. Traía dinero al hogar y tenía una carrera terminada y a la cual quería dedicarse algún día.
Por otro lado, Oriol cada vez tenía más exigencias de producción al tener que cubrir tantos mercados. Su galerista lo estaba potenciando (y explotando) con mucho cariño. Ahora sí, el dinero comenzó a entrar de verdad en aquel chalé.